
Algunas preguntas sobre libros álbum poéticos. Volumen I: Un lunes por la mañana
Una conferencia de Adolfo Córdova me hizo plantearme estas preguntas: ¿un libro álbum es o debe ser siempre narrativo? ¿No hay álbumes poéticos? Si…
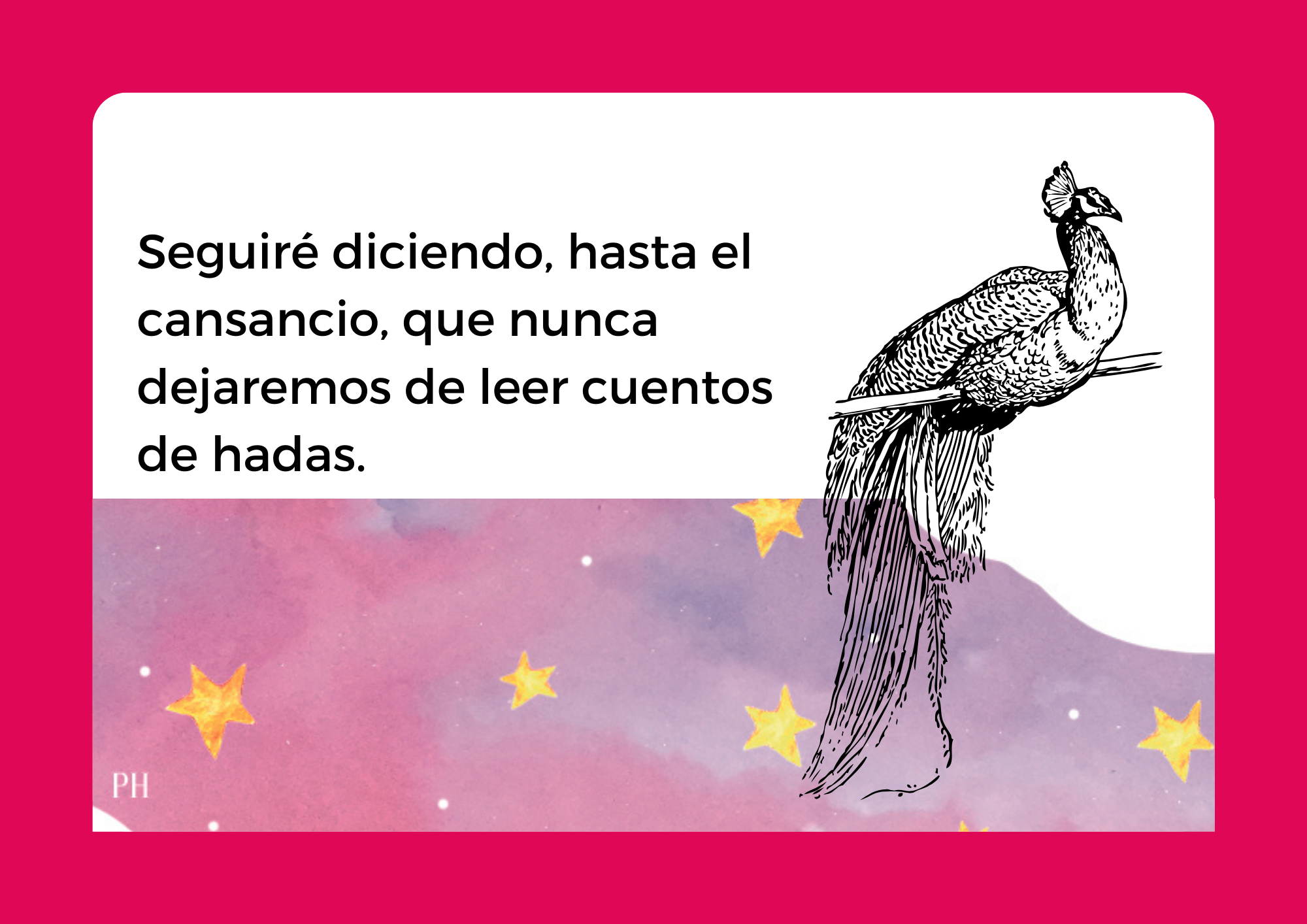
El ruiponce, el pavo real y Rapunzel
Tengo dos lecturas sobre Rapunzel. La historia sobre una madre que desea preservar a su hija de la crueldad e impureza del mundo y…

Mallko, Gusti y la vida como un ensayo
La vida es un ensayo. A lo largo de nuestra vida vamos probando, haciendo y descartando miles de cosas, rutinas, relaciones, amistades, trabajos, ciudades,…

Veva y la ternura
“Es sólo pureza e intensidad lo que debemos buscar” dice Edgar Carritt en su Introducción a la estética. Pureza e intensidad de la experiencia…
La E es de Edward
La E es de Edward, en su mansión de 200 años Hace muchos años, yo soñaba con casas. Eran casas nuevas, brillantes, luminosas, enormes.…
El eslabón perdido
Una versión de este texto fue leída en la presentación de Sofía en el País del Infinito en la FILU 2022 el 8 de…
Libros que te dejan… qué sé yo
Para (y por) la ternura Desde hace algunos años, me pasa un fenómeno muy curioso: sé que los libros que elijo y decido leer…
Una joya escondida de la literatura infantil
Tal como dice Aidan Chambers, si tratas de interpretar La grúa página a página, al final te quedarás con la sensación de no haber…
Chapoteo
Opaleye, ofiura, muimuy, rorcual de omiura, anoplogaster, foraminíferos, misidáceos, dinoflagelados. Caí rendida de amor por La vida en el océano al leer en voz…