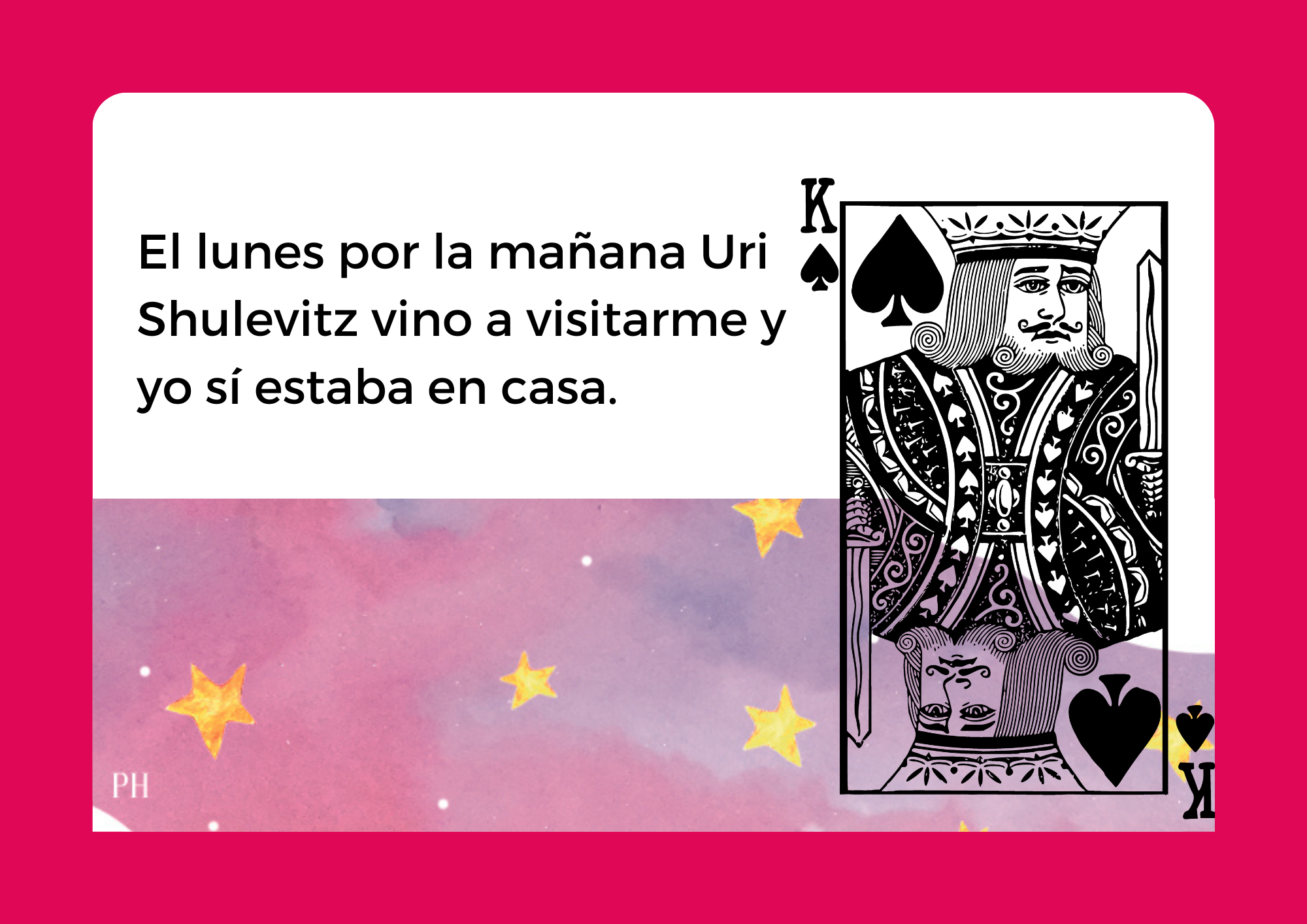
Algunas preguntas sobre libros álbum poéticos. Volumen I: Un lunes por la mañana
Una conferencia de Adolfo Córdova me hizo plantearme estas preguntas: ¿un libro álbum es o debe ser siempre narrativo? ¿No hay álbumes poéticos? Si…
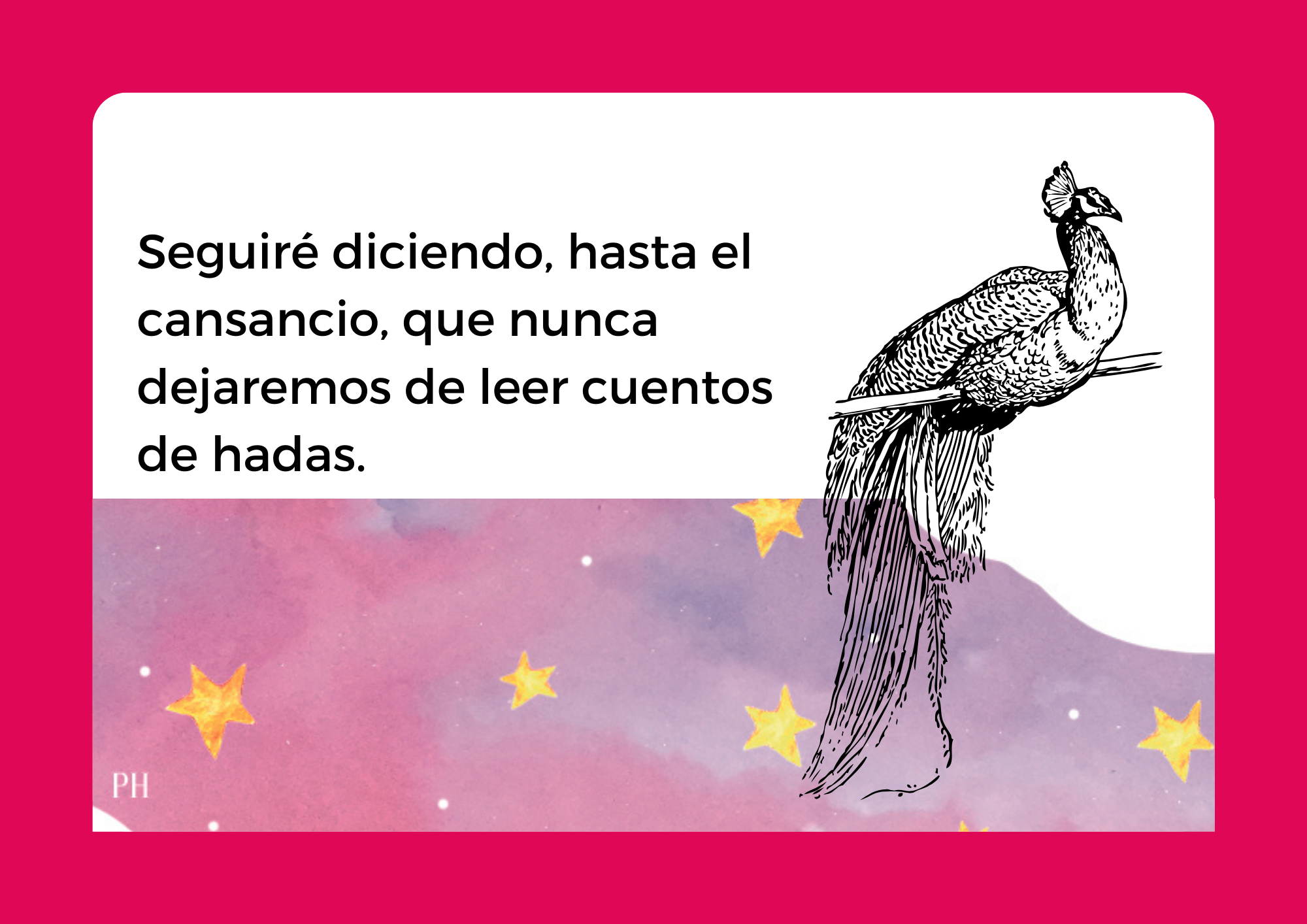
El ruiponce, el pavo real y Rapunzel
Tengo dos lecturas sobre Rapunzel. La historia sobre una madre que desea preservar a su hija de la crueldad e impureza del mundo y…

Mío, mi pequeño Mío:
Upplandsgatan, 14 de diciembre El 15 de octubre de hace muchos años, escuché la radio. Oí que Bo Vilhelm Olsson había desaparecido. Días después,…
Una estatua, unas cartas, una voz
Para el escarabajo pelotero Este libro lo tiene todo: misterio, aventura, fantasía, onirismo, estatuas egipcias, botánica, flores azules, escarabajos peloteros, partidas de ajedrez, una…
Pinocho, una vez más
Pinocho es un clásico. Eso significa (entre muchas otras cosas) que es un libro del que se habla mucho sin necesariamente haberlo leído. Para…