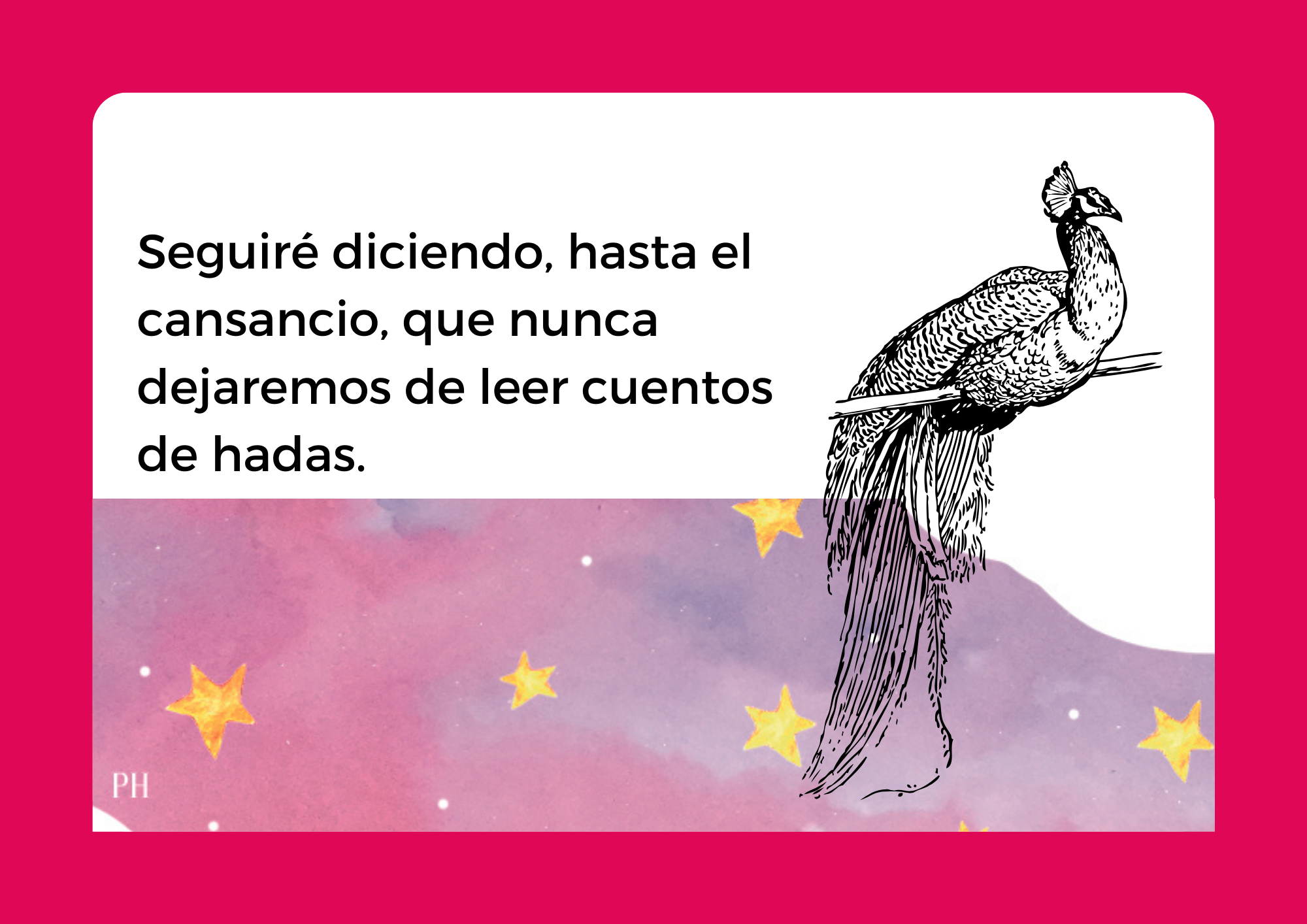
El ruiponce, el pavo real y Rapunzel
Tengo dos lecturas sobre Rapunzel. La historia sobre una madre que desea preservar a su hija de la crueldad e impureza del mundo y…

La laguna y el año nuevo
En la orilla del papel todavía puedo sentir el filo del cuchillo. Al llegar a casa de la librería tuve que cortar algunas hojas…
La E es de Edward
La E es de Edward, en su mansión de 200 años Hace muchos años, yo soñaba con casas. Eran casas nuevas, brillantes, luminosas, enormes.…
El eslabón perdido
Una versión de este texto fue leída en la presentación de Sofía en el País del Infinito en la FILU 2022 el 8 de…
Libros que te dejan… qué sé yo
Para (y por) la ternura Desde hace algunos años, me pasa un fenómeno muy curioso: sé que los libros que elijo y decido leer…
Una joya escondida de la literatura infantil
Tal como dice Aidan Chambers, si tratas de interpretar La grúa página a página, al final te quedarás con la sensación de no haber…
Bajo la nieve
Charles Dickens es, probablemente, uno de los escritores que más quiero y admiro. Uno de esos autores cuya obra podría leer completa, libro tas…
Mi camino lector en «Luces del norte»
Cuando leí Luces del norte habría tenido unos 12, 13, quizá 14 años. En ese entonces entendí muy poco de la trama y la…
Si esto es una carta: Mentira de Care Santos
Intenté escribir un ensayo sobre la novela Mentira de Care Santos, pero en su lugar me salieron muchas preguntas hechas en voz alta. Conocí…