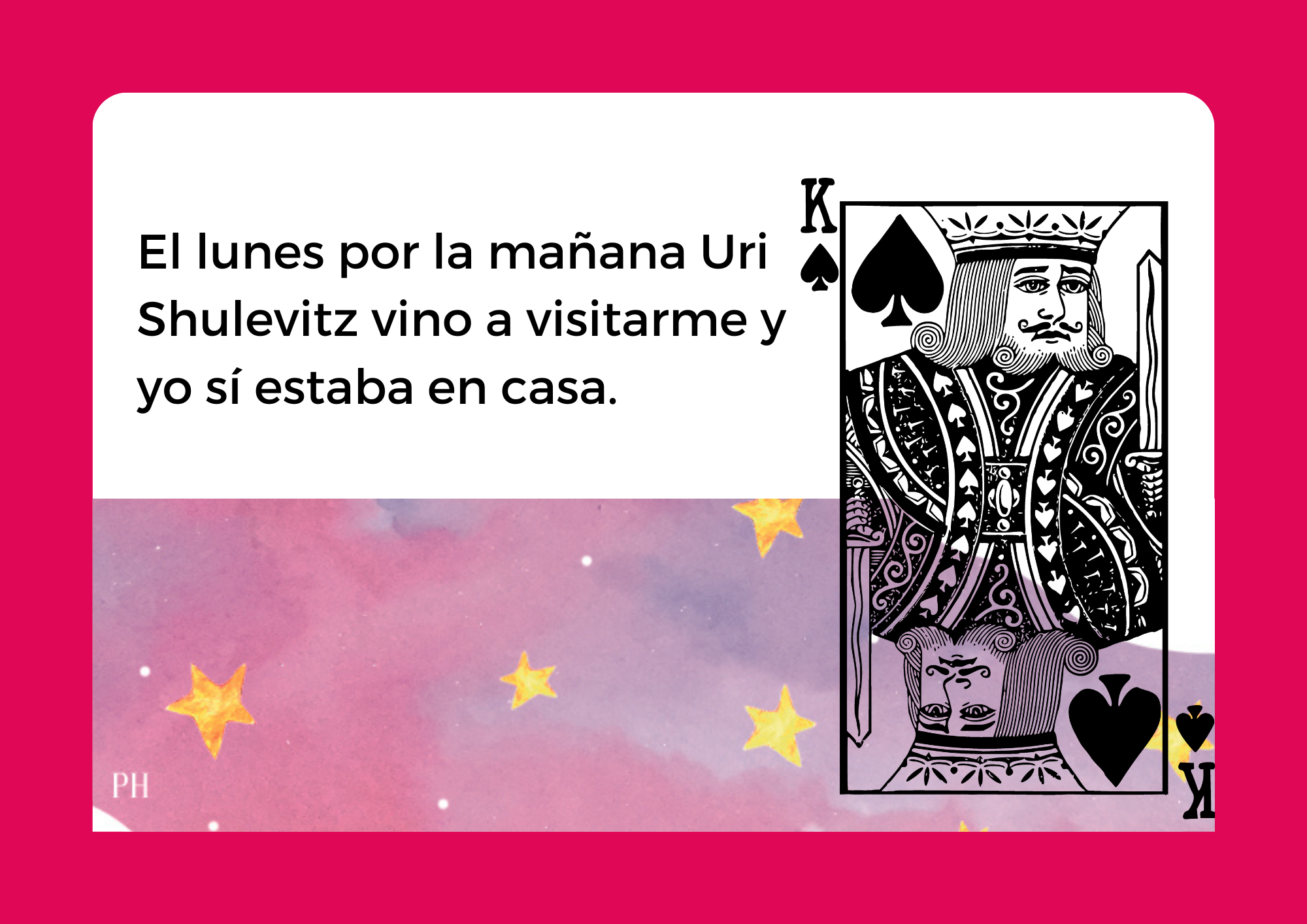
Algunas preguntas sobre libros álbum poéticos. Volumen I: Un lunes por la mañana
Una conferencia de Adolfo Córdova me hizo plantearme estas preguntas: ¿un libro álbum es o debe ser siempre narrativo? ¿No hay álbumes poéticos? Si…
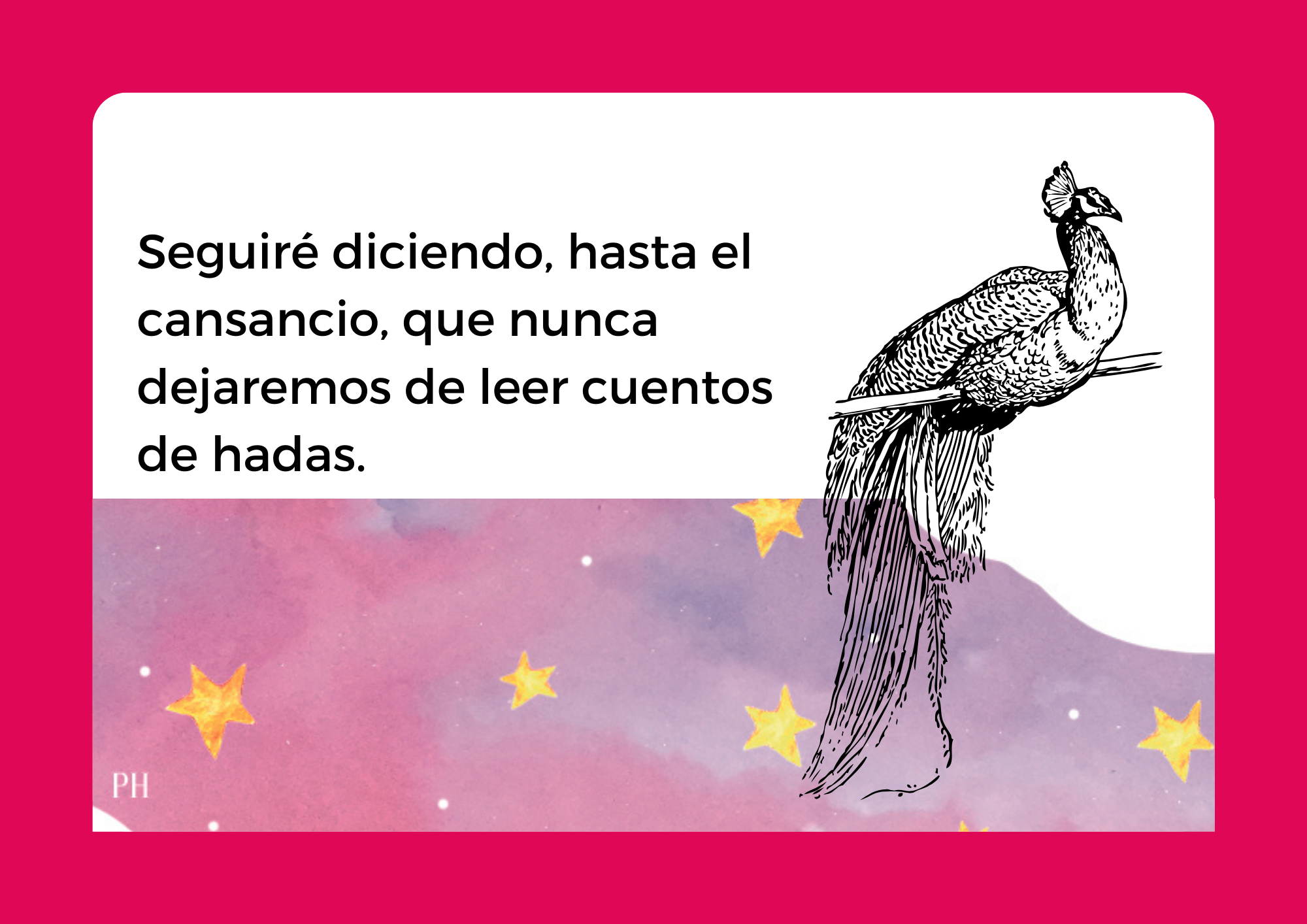
El ruiponce, el pavo real y Rapunzel
Tengo dos lecturas sobre Rapunzel. La historia sobre una madre que desea preservar a su hija de la crueldad e impureza del mundo y…

Mío, mi pequeño Mío:
Upplandsgatan, 14 de diciembre El 15 de octubre de hace muchos años, escuché la radio. Oí que Bo Vilhelm Olsson había desaparecido. Días después,…
Libros que te dejan… qué sé yo
Para (y por) la ternura Desde hace algunos años, me pasa un fenómeno muy curioso: sé que los libros que elijo y decido leer…
Una estatua, unas cartas, una voz
Para el escarabajo pelotero Este libro lo tiene todo: misterio, aventura, fantasía, onirismo, estatuas egipcias, botánica, flores azules, escarabajos peloteros, partidas de ajedrez, una…
Matilda en verano
Hay algunos libros de literatura infantil que han ayudado a que ésta sea lo que es hoy. Desde finales del siglo XVIII, los libros…
La Gran Gilly Hopkins y el regreso a casa
Leer por segunda vez La Gran Gilly Hopkins fue para mí como regresar a casa y abrir puertas, ventanas y cajones todavía desconocidos. Mi…
Un viaje fantastibuloso al corazón de Roald Dahl
El 23 de mayo de 2017, aprovechando un breve viaje a Inglaterra, visité el Roald Dahl Museum and Story Centre. El autor, el viaje,…