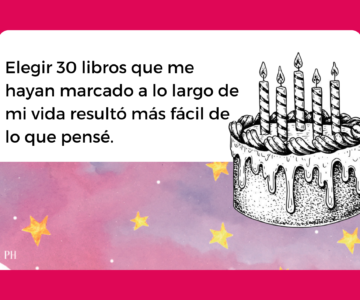La E es de Edward
La E es de Edward, en su mansión de 200 años Hace muchos años, yo soñaba con casas. Eran casas nuevas, brillantes, luminosas, enormes.…
¿Escribió William Faulkner una novela juvenil? Segunda parte. Un elogio a la dificultad
En la primera parte de esta entrada yo me preguntaba si Los invictos podía considerarse realmente una novela juvenil. Ahora, en esta segunda parte,…
¿Escribió William Faulkner una novela juvenil?
Primera parte. ¿Qué es una novela juvenil? De pronto suelo leer libros que mueven cosas dentro de mí. Esta vez leí Los invictos, una…