Reflexiones que tuve mientras limpiaba mi estudio a fondo
Llega un momento, en cierta época del año, en donde una limpieza profunda se hace necesaria. Mi estudio ya lo pedía a gritos, así…
Desafío de libros desafiantes para niños valientes
En la maestría que estoy cursando actualmente, mis compañeros y yo sugerimos libros desafiantes en un sentido amplio (por su tema, por la forma…
¡Ya tenemos Instagram!
Y acabamos de publicar una mini reseña de un libro álbum apasionante. Síguenos en @elcarritorojo_blog ¡Gracias por leer y mirar!…
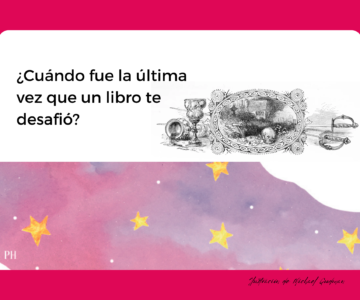
Libros desafiantes ¿para quién?
En primer lugar, los libros deberían ser desafiantes para el lector. Tendrían que ser “hachas para mares helados”, como decía Kafka. Si leemos un…
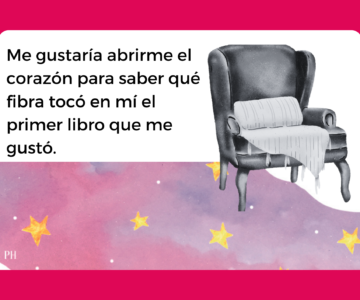
La magia de la mantita
Todo lo que está alrededor de la lectura también cuenta para construir el gusto lector y, eventualmente, el placer estético e intelectual que produce…
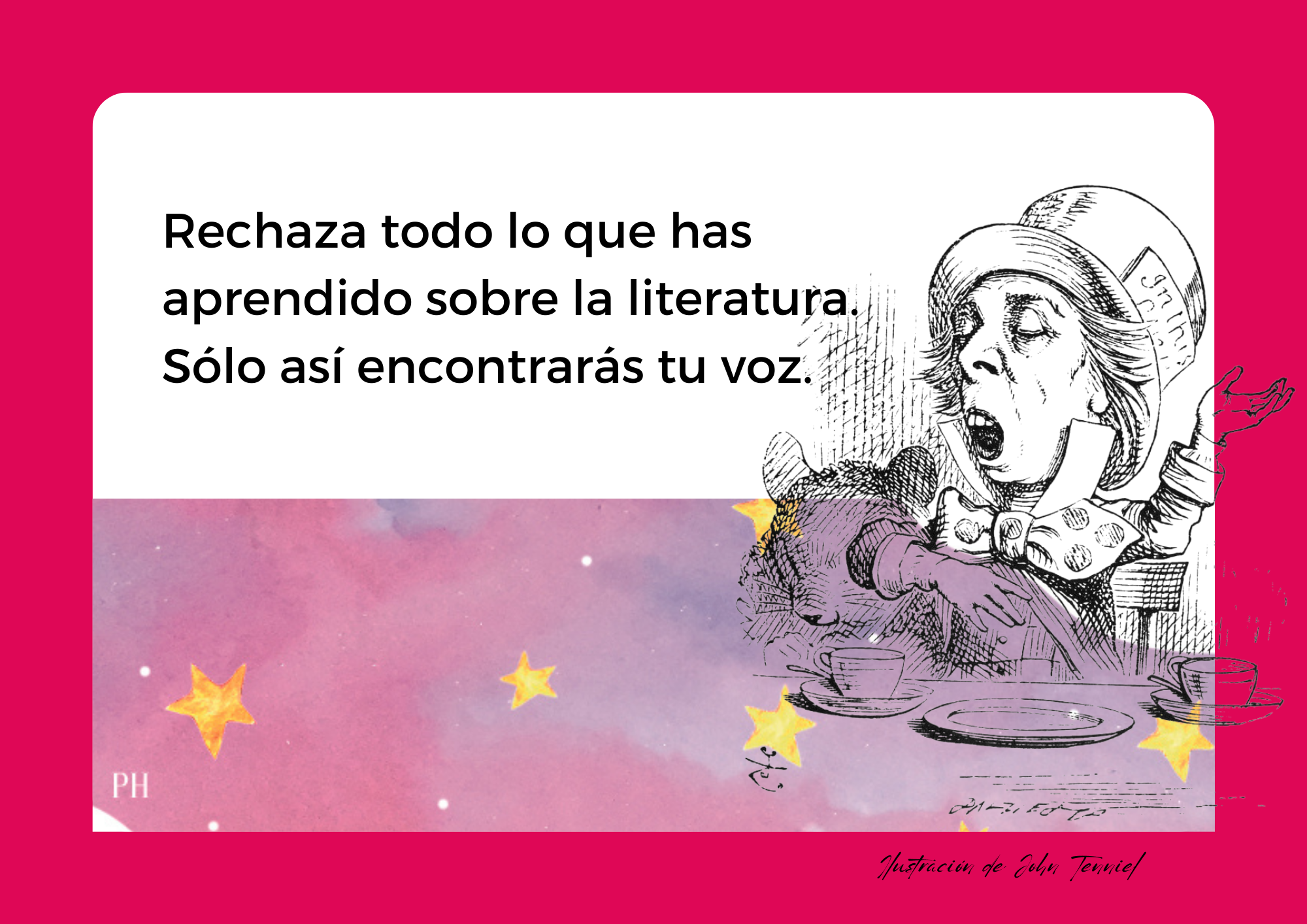
Los libros que nos hicieron
Los libros (infantiles y de literatura general) me han enseñado que puedo vivir mi vida exactamente como quiero. Me han enseñado a ser libre.…
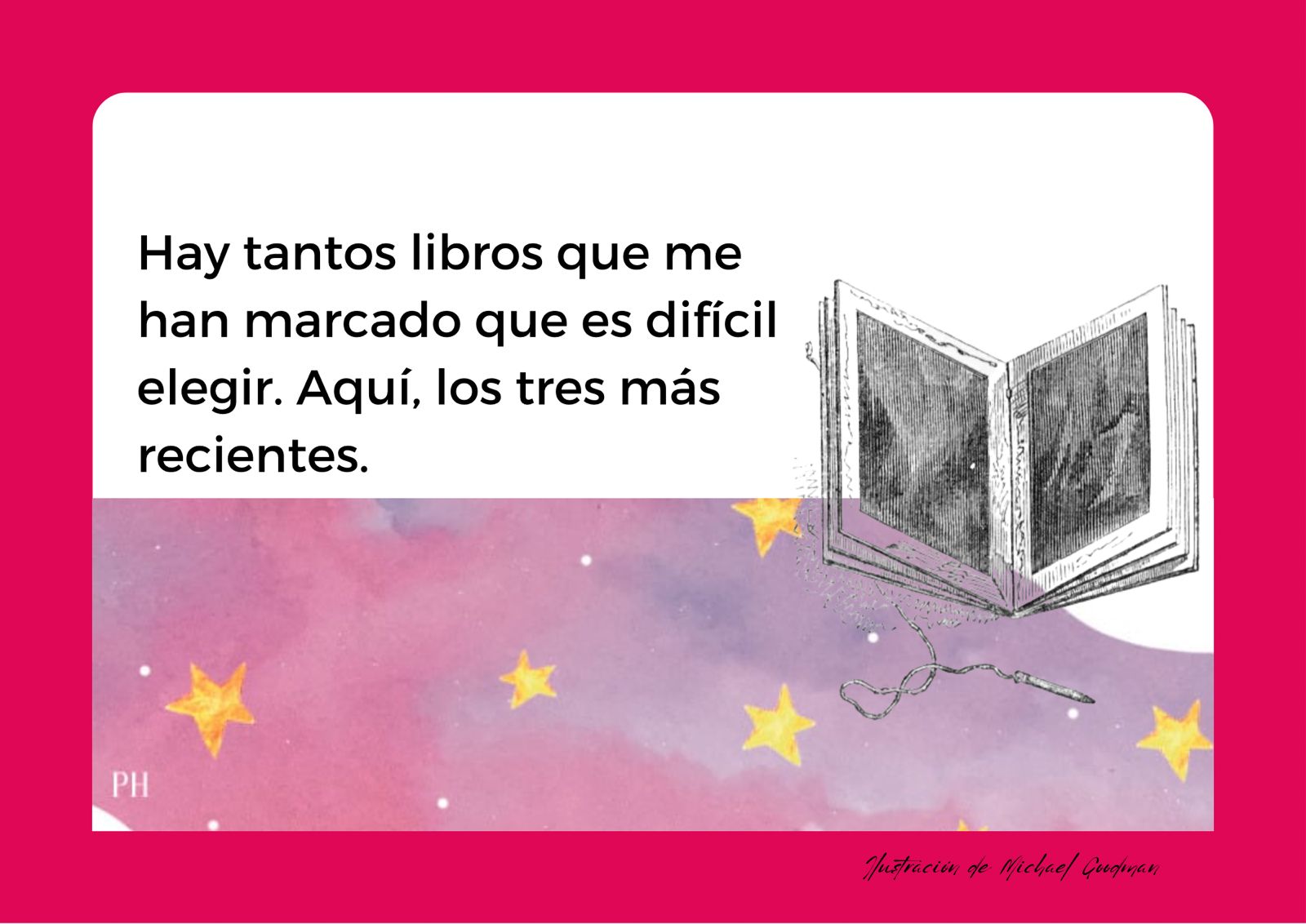
Tres libros de literatura infantil que me marcaron
Enumera tres libros que te hayan marcado. ¿Por qué? Tres libros que me marcaron y que hemos reseñado en este, tu blog favorito de…
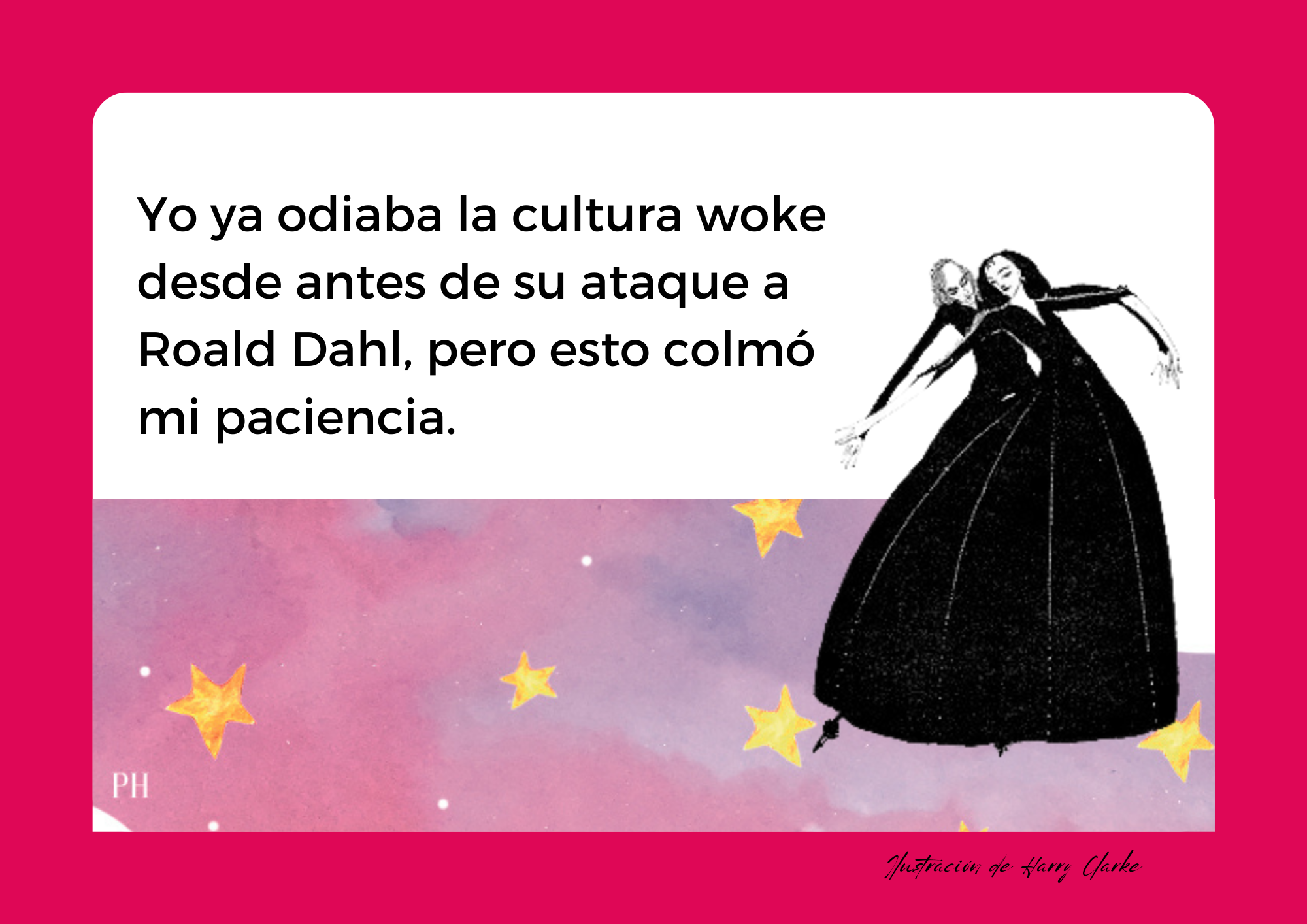
Una sentida y educada carta a Puffin Books
Lo que sigue es una carta que envié (traducida al inglés, naturalmente) a Puffin Books: customersupport@penguinrandomhouse.co.uk con copia a la Roald Dahl Story Company:…
Escribir
Todo empezó con un viaje a las estrellas. Un buen día, se me ocurrió agarrar un lápiz y una hoja blanca tamaño A4 y…
¿Y si salvamos a la infancia?
“¿Por qué la gente de todo el mundo disfruta el jugo de estas naranjas cuando hay niños como yo que deben derramar su sangre…