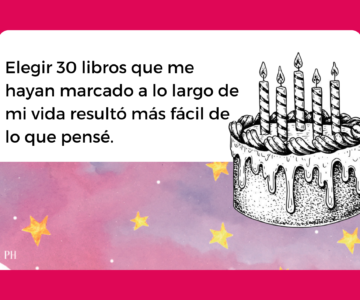Variaciones sobre libros ilustrados de no ficción: orden y desorden
0. Desorden Me gusta navegar entre estas etapas tempranas de mi investigación, donde el objetivo del proyecto es aún una intuición, una semilla, y…
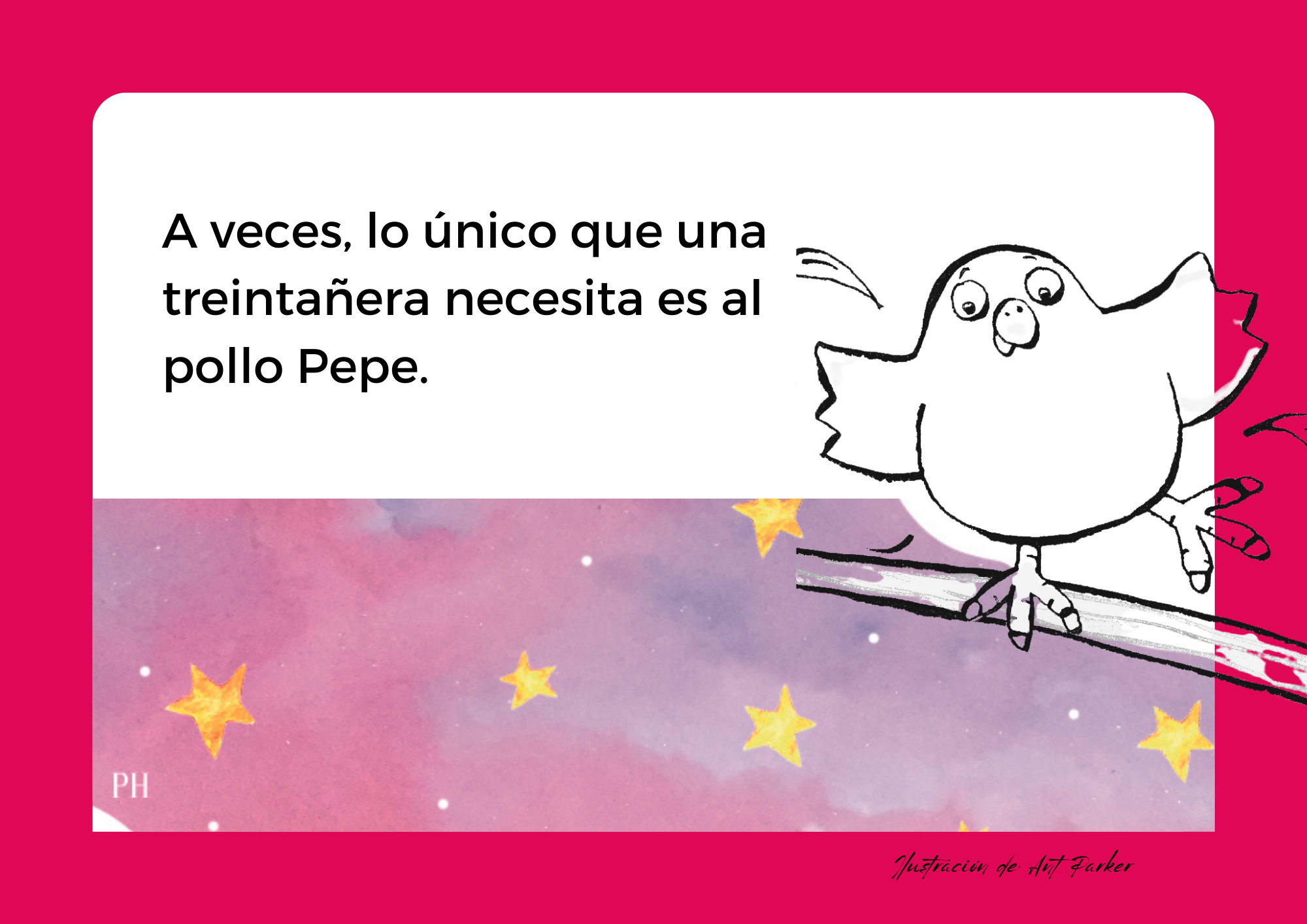
La edad de los libros, la edad de los lectores
El 20 de mayo fui a la feria del libro y me acerqué al stand de SM. Una de las señoras que atendían me…
Algunos prejuicios de la literatura infantil que ya no tienen cabida en este mundo
Hoy, 2 de abril, es el Día del Libro Infantil y Juvenil. En El Carrito Rojo ya he hablado sobre lo que hace memorable…
Las brujas no lloran, tienen que pelear
Creo que fue hasta este otoño que me di cuenta de lo mucho que me gustan las brujas como personajes literarios, tópicos y arquetipos.…
Encuentros con Martha Riva Palacio
Martha Riva Palacio es, para mí, una de las autoras más importantes de México, no sólo de literatura infantil, sino de literatura general. Hace…